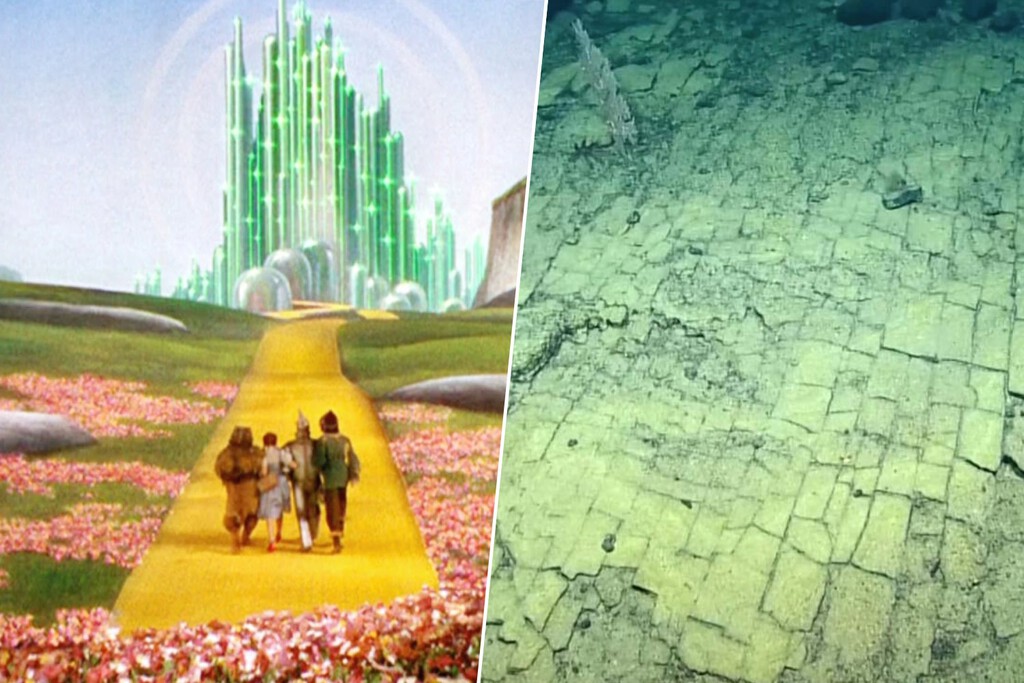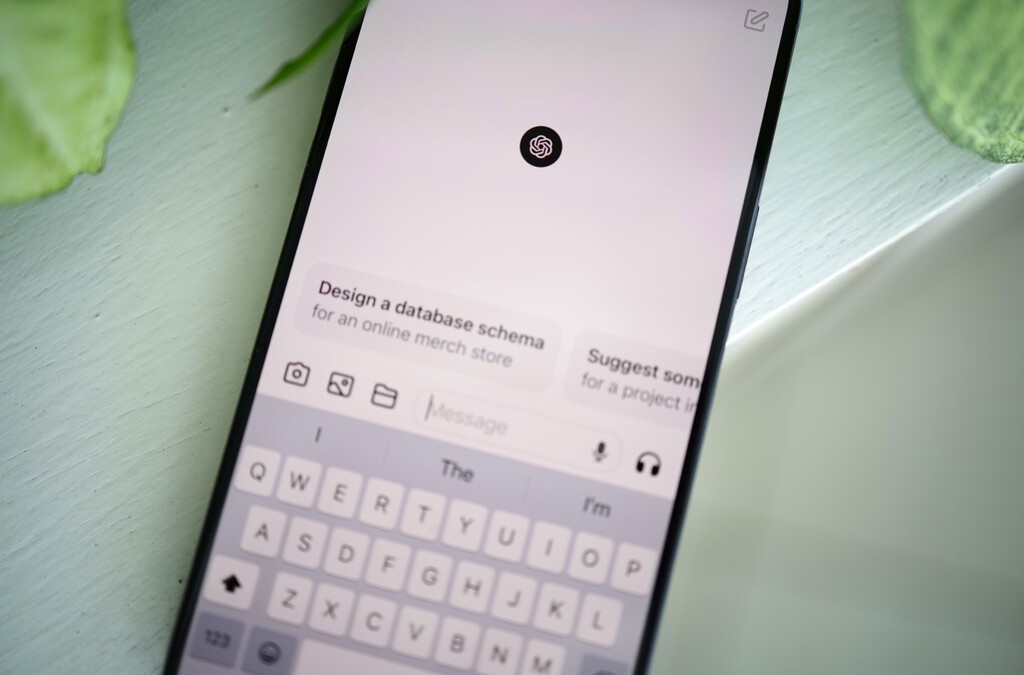Dice el refranero que el diablo se oculta en los detalles. A menudo, cuando hablamos de arqueología, las pistas clave también. Acaban de comprobarlo los arqueólogos que investigan el colapso de la civilización maya. Desde hace años los expertos se preguntan si ese declive lo motivaron cambios en las rutas comerciales, guerras o factores climáticos, como las sequías, una teoría que ha ido ganando peso a lo largo de los últimos años. Lo que no sabían los historiadores es hasta qué punto los mayas soportaron la escasez de lluvia entre los siglos IX y X.
Ahora al fin lo sabemos.
Y todo gracias a una estalagmita perdida en una remota cueva del Yucatán.
¿Qué ha pasado? Que los arqueólogos acaban de conseguir una pista valiosa para conocer mejor la historia de la civilización maya. Y no de cualquier período.
Lo que han descubierto es un dato que arroja luz sobre uno de sus capítulos más fascinantes, el colapso del período clásico, una fase que se extendió entre los siglos IX y X de nuestra era y que vio cómo la floreciente civilización maya caía en declive y llegaba el ocaso de grandes ciudades. Durante esa etapa los asentamientos de piedra caliza del sur se abandonaron y la civilización se desplazó hacia el norte, perdiendo de paso parte de su influencia a nivel político y económico.
¿Qué han averiguado? Que esa etapa estuvo marcada por las sequías. Para ser más precisos los arqueólogos han averiguado que entre el 871 y 1021 de nuestra era se sucedieron ocho largas sequías en la península del Yucatán, períodos de escasez de agua que con toda probabilidad influyeron en la población. No todas duraron lo mismo, pero los expertos calculan que cada uno de esos episodios de agostamiento se prolongó al menos tres años, aunque hubo uno en concreto que se extendió 13.
Que hablemos de sequías extremas no significa que no lloviese. Con ese término los arqueólogos se refieren a períodos de al menos tres años consecutivos durante los que la estación seca duró más meses de lo habitual o incluso en los que no se puede hablar de estación húmeda como tal. Los expertos reconocen que 13 años bajo esas condiciones, incluso contando con las técnicas de gestión del agua desarrolladas por los mayas, acarrea «un gran impacto para la sociedad».
¿Por qué es importante? Porque como reconocen los autores de la investigación en un artículo publicado hace unos días en la revista Science Advances, esa cadena de sequías prolongadas pudo jugar un papel clave en la historia de los mayas, «contribuyendo al colapso de la civilización clásica».
«Este período de la historia maya nos ha fascinado durante siglos», reconoce el doctor Daniel H. James, autor del estudio. «Han surgido múltiples teorías sobre la causa del colapso, como cambios en rutas comerciales, guerras o sequías severas, basadas en la evidencia arqueológica que dejaron los mayas. Pero en las últimas décadas hemos comenzado a aprender mucho sobre qué les sucedió a los mayas y por qué, mezclando datos arqueológicos con evidencia climática cuantificable».
¿Es algo novedoso? Sí. Y no. No es la primera vez que los arqueólogos exploran el impacto que tuvieron las sequías en la decadencia de la civilización maya clásica. A lo largo de los últimos años han llegado ya a conclusiones más o menos similares gracias al estudio de sedimentos recogidos en el fondo de la laguna Chichankanab o de muestras de estalactita obtenidas en una cueva del sur de Belice, pistas que apuntaban al papel que jugaron las oscilaciones del clima en el colapso maya.
Los nuevos datos obtenidos por James y sus colegas encajan además con otras señales, como con las fechas que dejaron los propios mayas en sus monumentos o los registros en la popular Chinchén Itzá. Allí, en uno de los grandes asentamiento del Yucatán, las inscripciones de fechas se desvanecen misteriosamente justo durante los períodos en los que ahora sabemos que hubo sequías severas.
«No significa que los mayas abandonaran Chichen Itzá estos períodos, pero es probable que tuvieran cosas más urgentes de las que preocuparse que construir monumentos, como si los cultivos de los que dependían tendrían o no éxito».
Entonces… ¿Por qué es importante? Aunque no es la primera vez que los arqueólogos apuntan al efecto de las sequías en el colapso maya el nuevo estudio publicado en Science es importante por varias razones. Primero, por su enfoque. Segundo, por su precisión. En este caso los investigadores han partido de una pista especialmente valiosa: las estalagmitas localizadas en una cueva de Yucatán.
Gracias a la datación y el análisis de las capas de isótopos de oxígeno que contienen estas rocas calcáreas, formadas en el suelo con el agua que gotea en la caverna, los expertos han podido obtener «información muy detallada» sobre el clima del período clásico terminal. «Estudios anteriores han medido los isótopos contenidos en los sedimentos lacustres para determinar la gravedad de la sequía, pero no contienen suficiente detalle para averiguar con precisión las condiciones climáticas en un año y una ubicación específicos», aclaran desde Cambridge.
A diferencia de lo que ocurre con los sedimentos recogidos del fondo de los lagos, «excelentes para obtener una visión global», aclara James, las estalagmitas ofrecen una variedad de datos concisos. «Nos permiten acceder a detalles más precisos que nos faltaban», anota el experto, quien ahora ejerce de investigador en el University College de Londres. Según reivindica el equipo, esta ha sido la primera vez que los arqueólogos han podido aislar información sobre las lluvias de las estaciones húmedas y secas de forma individual, obteniendo el detalles de cada una.
¿Tan precisas son? Sus autores aseguran que sí. Hasta ahora las estalagmitas habían aportado datos sobre precipitaciones medidas anuales durante el período Clásico Terminal, pero esa información no permitía a los eruditos bajar al detalle. ¿Cuánto llovía exactamente en las estaciones húmedas y en las secas? Gracias a la estalagmita del Yucatán analizada por los expertos, que contiene capas anuales relativamente gruesas, de alrededor de un milímetro, los expertos han podido analizar isótopos de oxígeno de cada etapa, un indicador de la sequía.
«Conocer la precipitación media anual no revela tanto como saber cómo fue cada temporada de lluvias», señala el doctor James. «Aislar la temporada de lluvias nos permite rastrear con precisión la duración de la sequía durante la temporada de lluvias, que es lo que determinar a su vez el éxito o fracaso de los cultivos».
Fue esa sucesión de capas de la estalagmita lo que reveló al equipo que entre 871 y 1021 se habían sucedido ocho sequías de al menos tres años y que la peor de todas duró 13 años. Ahora los expertos creen que esas valiosas pistas pueden arrojar nuevos datos, como «la frecuencia y severidad» de las tormentas tropicales.
Imágenes | Álex Azabache (Unsplash), Hoyt Roberson (Unsplash) y Max Böhme (Unsplash)
–
La noticia
Los arqueólogos llevan años preguntándose cómo afectó la sequía al colapso maya. La respuesta estaba en una cueva remota
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Carlos Prego
.